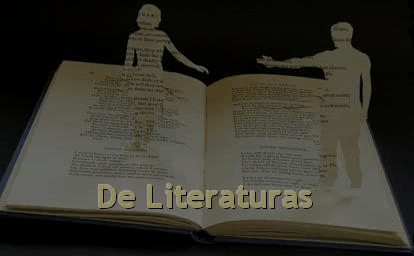En este día consagrado a Santa Genoveva, tercero del año 1690, yo, Caspar Schott, sentado como un escolar cualquiera en una de las mesas de la biblioteca confiada a mi cuidado, me dispongo a relatar la vida ejemplar del reverendo padre Athanasius Kircher. Este hombre modesto, autor de obras edificantes que dejaron el sello de su inteligencia en la historia, vivió siempre a la sombra de sus libros. Aspiro fervientemente a ser perdonado por la audacia de querer descorrer este velo y con discreta luz iluminar un destino que la gloria ya se ha encargado de hacer inmortal.
Antes de acometer tan ardua tarea, me encomiendo a María, nuestra Santa Madre, que Athanasius nunca invocó en vano, para que guíe mi pluma y le permita trazar verazmente la vida del hombre que fue mi maestro durante cincuenta años y me hizo el favor, con orgullo lo proclamo, de honrarme con su amistad verdadera.
Athanasius Kircher nació a las tres de la madrugada del segundo día del mes de mayo, festividad de San Athanasius, en 1602. Sus padres, Jean Kircher Y Anna Gansekin, eran fervientes y generosos católicos, y al nacer Athanasius vivían en Geisa, un pequeño burgo a tres horas a pie de Fulda.
Athanasius Kircher vino al mundo al inicio de una época de relativa concordia, en el seno de una familia devota y unida, y en un ambiente de estudio y recogimiento que sin duda no fue ajeno a su vocación futura. Jean Kircher era dueño de una muy nutrida biblioteca, y Athanasius pasó toda su infancia rodeado de libros. Años después le vi evocar siempre con emoción y gratitud los libros que pasaron por sus manos en Geisa, y muy especialmente el De Laudibus Sanctae Crucis, de Rabano Mauro, con el que puede decirse que aprendió a leer.
Talentoso por naturaleza, el escolar Kircher aprendía las más arduas materias como si se tratara de un juego, y sin embargo ponía en ello tanta dedicación que siempre superaba a sus camaradas. Todos los días volvía de la escuela con una nueva insignia en el pecho, y su padre se enorgullecía de las recompensas que el hijo recibía. Fue nombrado tutor de su clase y en esta condición asistió a su maestro, explicando a los principiantes el catecismo de Canisio y tomando la lección a los oficiales subalternos. A los once años ya era capaz de leer del original el Evangelio y a Plutarco, y a los doce se imponía holgadamente en las disputas públicas en latín, declamaba mejor que nadie y componía en prosa y en verso con sorprendente facilidad.
Athanasius sentía una especial inclinación por la tragedia, y a los trece años, tras una traducción del hebreo especialmente brillante, su padre le autorizó a ir a Aschaffenburg para asistir junto con sus camaradas a la representación de una obra teatral: Flavius Mauricius, Emperador de Oriente, interpretada por una compañía ambulante. Jean Kircher dejó al grupo de escolares al cuidado de un campesino que se dirigía en carreta a la aldea, situada a dos días de marcha de Geisa, y que se comprometió a traerlos de vuelta después de la función.
El talento de los actores y su don casi mágico de devolver a la vida a un personaje que siempre había admirado, entusiasmaron a Athanasius. Sobre las tablas, ante sus ojos maravillados, el valiente sucesor de Tiberio volvía a derrotar a los persas en medio del ruido y la furia: arengaba a sus tropas, repelía a eslavos y ávaros más allá del Danubio, y acababa restaurando la grandeza del Imperio. En el último acto, cuando el traidor Focas ordenó una muerte horrible para este cristiano ejemplar, condenando asimismo a su esposa e hijos, faltó poco para que el público despedazara al pobre actor que interpretaba el papel del pérfido centurión.
Vehemente como todos los jóvenes, Athanasius se identificó a tal extremo con la suerte de Mauricius, que cuando llegó el momento de volver a Geisa, nuestro insensato amigo se negó a subir a la carreta con sus compañeros. El campesino que cuidaba de ellos intentó darle alcance, pero en vano: Athanasius ambicionaba morir noblemente, y deseoso de emular la virtud de su modelo, estaba firmemente decidido a enfrentarse solo, cual antiguo héroe, al bosque de Spessart, tristemente célebre en aquel tiempo por sus salteadores de caminos y bestias feroces.
Menos de dos horas después de adentrarse en el bosque, Athanasius comprendió que se había perdido. Caminó todo el día sin rumbo fijo, tratando de encontrar la senda por la que había entrado en el bosque, pero a medida que avanzaba la vegetación se hacía más densa, y con terror vio que pronto se haría de noche. Espantado por las quimeras que su imaginación proyectaba en las sombras, y maldiciendo el estúpido orgullo que lo había empujado a esta aventura, Athanasius se subió a la copa de un árbol para guarecerse al menos de las bestias feroces. Pasó allí la noche, aferrado a una rama e implorando a Dios con toda su alma, temblando de miedo y arrepentimiento. A la mañana siguiente, hambriento y más muerto que vivo de fatiga y angustia, siguió avanzando por el bosque. Llevaba así nueve horas, arrastrándose de árbol en árbol, cuando la vegetación empezó a ralear y vio aparecer una gran pradera. Lleno de alegría, Kircher se acercó a los segadores que trabajaban en aquel lugar para saber dónde se hallaba: estaba aún a dos días de marcha de su destino… Le indicaron el camino y le dejaron provisiones suficientes, y nada menos que cinco días después de salir de Aschaffenburg al fin llegó a Geisa, para alivio de sus padres, que lo daban ya por perdido.
Eso sí, había acabado con la paciencia de su padre, y éste decidió que Athanasius continuaría sus estudios como interno en el colegio de los jesuitas de Fulda.
La disciplina en esta institución era desde luego más estricta que en la pequeña escuela de Geisa, pero sus maestros también eran más competentes y capaces de satisfacer la insaciable curiosidad del joven Kircher. Luego estaba la ciudad, con sus tesoros históricos y arquitectónicos: la iglesia de San Miguel, con sus dos campanarios asimétricos, y sobre todo la biblioteca, que Rabano Mauro había fundado con sus propios libros y donde Athanasius consumió casi todas sus horas de ocio. Además de las obras del fundador, especialmente los originales del De Universo y de Sobre las Alabanzas de la Santa Cruz, contenía una gran variedad de manuscritos valiosos, como el Cantar de Hildebrando, el Codex Ragyndrudis, el Panarion de Epifanio, la Summa de Guillermo de Ockham, e incluso un ejemplar del Martillo de las Brujas, que Athanasius nunca abría sin sentir escalofríos.
Me habló muchas veces de este último libro cuando evocaba al amigo de su temprana juventud, Friedrich von Spee Langenfeld. Era un joven profesor que enseñaba en el seminario de Fulda y que, al reconocer en Kircher las cualidades que siempre lo distinguían de sus compañeros, no tardó en tomarle cariño. Fue él quien le descubrió a Athanasius el infierno de la biblioteca: Marcial, Terencio, Petronio… Von Spee lo introdujo en todos estos autores, cuya lectura la decencia proscribe a las almas inocentes, y aunque el escolar salió de esta penosa prueba con renovados deseos de aspirar a la virtud, no hay que olvidar que en este punto su maestro actuó culpablemente, a tal punto es cierto que «el vicio es como la pez, que el que la toca, ensuciarse ha con ella». Podemos perdonárselo, desde luego, tanto más cuanto que su ligera infracción a la moral se compensa con la benéfica influencia que ejerció en Kircher: ¿acaso no lo acompañaba cada domingo al Frauenberg, la montaña de la Santa Virgen, y juntos se recogían en el claustro abandonado y discurrían sobre el mundo mientras contemplaban las montañas y la ciudad a sus pies?
En cuanto al Martillo de las Brujas, Athanasius recordaba perfectamente la ira que despertaban en su joven mentor los métodos crueles y arbitrarios a los que eran sometidos los presuntos posesos que caían en las redes de la Inquisición.
–¿Cómo no confesar que has matado a tu padre y a tu madre o que has fornicado con el demonio –exclamaba Friedrich– cuando te están triturando los pies con borceguíes de acero o clavándote largas agujas en todo el cuerpo hasta encontrar ese punto indoloro que es prueba, piensan los necios, de coyunda con el diablo?
Era el estudiante quien debía calmar al maestro y aconsejarle más prudencia al expresar sus ideas, y von Spee respondía bajando la voz susurrando, en la soledad de la montaña, los nombres y textos en los que se basaba: Ponzibinio, Weier y Cornelius Loos. No era el primero, insistía, en atreverse a criticar los métodos inhumanos de los inquisidores: ya en 1584, Johann Ervich había denunciado la ordalía del agua, y Jordaneus hizo lo mismo con la de la mácula insensible, y diciendo esto von Spee volvía a alterarse, alzando la voz y asustando al joven Athanasius, quien lo admiraba más si cabe por su insensato coraje.
–Has de saber, amigo mío –se exaltaba von Spee– que por cada bruja de verdad (y permíteme dudar de su existencia) hay tres mil débiles mentales, tres mil enajenados cuyo trastorno han de aliviar los médicos y no los inquisidores. Estos despiadados pedantuelos se han impuesto a la sombra de Dios y de la religión, a los que deben todo el poder que tienen, cuando en realidad no saben nada de nada, ya que atribuyen esos fenómenos a causas sobrenaturales por ignorancia de las causas naturales que los gobiernan…
A lo largo de su vida Kircher me dio sobradas muestras de la fascinación que sintió por este hombre y la influencia que había tenido en su formación intelectual. El joven maestro le leía a veces sus magníficos poemas, recogidos póstumamente con los títulos El ruiseñor obstinado y Libro de oro de la Virtud. Athanasius recordaba algunos de memoria y los recitaba en voz baja, como quien susurra una oración, en sus noches de angustia en Roma. Sentía especial predilección por El idólatra, que le encantaba por su tonalidad egipcia. Aún puedo oír su voz recitando los versos con circunspecta gravedad:
¡Sueña con la noche, peniforme Ishtar!
¡Astro tenebroso, estrella lunar
Que febrilmente iluminas el aliso!
Sabio unicornio de siete quimeras hijo,
Hiena y salamandra, sacrificado glifo,
Dancemos la chacona, tenaz comadre:
Espera el tauróbolo culpable
En el bramante antro que Jesús lo bautice…
¡Castiga, Salvador, el insensato amor de lo Innominado!
Acababa siempre con los ojos cerrados y se quedaba en silencio un rato, arrebatado por la belleza de los versos o a saber por qué recuerdo que le traía el poema. Yo aprovechaba para eclipsarme, sabiendo que al día siguiente lo encontraría, como siempre, de excelente humor.
En el año 1616, von Spee fue transferido al colegio de los jesuitas de Paderborn para concluir su noviciado; repentinamente cansado de Fulda, Athanasius marchó a Maguncia a estudiar Filosofía.
El invierno de 1617 fue especialmente severo. Maguncia quedó sepultada bajo la nieve y todos los ríos de la comarca se helaron. Athanasius se consagraba en cuerpo y alma al estudio de la Filosofía, sobre todo la de Aristóteles, que le fascinaba y que asimiló con una facilidad sorprendente. Pero había escarmentado en Fulda, donde sus antiguos camaradas reaccionaban a veces con brutalidad a las demostraciones de su inteligencia, y trabajaba a solas, negándose a compartir sus conocimientos. Aprendió a fingir humildad y aun cortedad, lo que le valió ser tenido por mediocre alumno, corto de entendederas.
A los pocos meses de llegar a Maguncia, Kircher manifestó el deseo de ingresar en la Compañía. Como no parecía muy listo, su padre tuvo que hablar con Johann Copper, el provincial de Renania, para postular su candidatura. Se decidió que haría el noviciado en Paderborn, pero no antes del otoño de 1618, después de sus últimos exámenes de filosofía. Athanasius se alegró al recibir la noticia, sin duda por la perspectiva de volver a ver a von Spee.
Pero volviendo a aquel invierno riguroso, en Maguncia se puso de moda el patinaje, un arte que Athanasius dominaba. Sentía un placer culpable al hacer alarde de su destreza ante sus compañeros, a los que con orgullo superaba en agilidad y velocidad, dejándolos siempre atrás. Un día que estaba compitiendo en velocidad con uno de ellos, no pudo frenar a tiempo: las piernas parecían ir cada una por su lado, y acabó estrellándose en el hielo. Esta fea caída, que era un castigo por su vanidad, le dejó a Kircher una hernia peligrosa y heridas de diversa consideración en las piernas, que la misma causa de su castigo le hacía esconder.
En febrero las heridas se infectaron. Como no se las curaba, empezaron a supurar peligrosamente, y en pocos días las piernas se le hincharon tanto que el pobre infeliz apenas podía caminar. Seguía haciendo mucho frío, y Athanasius tenía mucho que estudiar todavía. A pesar de las incomodidades, y por temor a ser rechazado en el colegio jesuita donde tanto había costado que lo aceptaran, Kircher no dijo nada, y sus piernas siguieron empeorando hasta el día de su marcha a Paderborn.
El trayecto a pie por los campos de Hesse fue un auténtico suplicio. Durante los días y noches que duró, Athanasius no dejó de pensar en lo que Friedrich von Spee le decía sobre las torturas de los inquisidores a las brujas: eso era lo que ahora estaba padeciendo, y sólo su fe en Jesucristo y la promesa de volver a ver pronto a su amigo le sostuvieron en medio de sus terribles dolores. El 2 de octubre de 1618, con una cojera terrible, Athanasius llegó al fin al colegio jesuita de Paderborn. Von Spee lo estaba esperando, y tras los abrazos y plácemes, le obligó a confesar su secreto. El cirujano fue requerido de inmediato, pero al ver el estado de las piernas de Kircher, diagnosticó gangrena y declaró a Kircher desahuciado. Por su parte, Kircher pensó que tenía bastante con una enfermedad incurable, y guardó silencio sobre su hernia. Johann Copper, el superior del colegio, fue a hablar con él, y con la mayor delicadeza le dijo que si en un mes no mejoraba, desgraciadamente tendría que volver a su casa. Pero asimismo ordenó a los novicios que rezaran por el alivio de los males del pobre neófito.
Los días pasaban y se agravaba el martirio de Athanasius. Von Spee aconsejó a su protegido que se encomendara a su benefactora de siempre. En la iglesia de Paderborn había una estatua muy antigua de la Virgen, venerada por los habitantes de la región, de la que se decía que obraba milagros. Al enterarse, Kircher pidió que lo llevaran al templo, y durante toda la noche rezó y suplicó a Nuestra Santísima Madre que tuviera piedad de su hijo enfermo. Sobre la undécima hora, sintió en sus carnes que sus plegarias no habían sido en vano, y por primera vez respiró aliviado. Siguió rezando hasta que salió el sol, pero sabiendo que sanaría.
Horas después, cuando despertó de un sueño profundo, descubrió que sus dos piernas estaban completamente curadas… ¡y hasta había desaparecido la hernia!
El cirujano no salía de su asombro. Examinó una y otra vez al paciente, pero al final tuvo que rendirse a la evidencia: se había producido un milagro. En las piernas de Kircher no había rastro de la infección mortal, apenas unas cuantas cicatrices… No es de extrañar, por tanto, que Kircher consagrara toda su vida a la devoción mariana y que tuviera siempre presente en sus oraciones a la Santa Madre, que al salvarlo de una muerte segura le había demostrado que estaba predestinado a servir a Dios en el seno de la Compañía de Jesús.
- Camino de Corumbá. «El tren de la muerte».
Elaine iba sentada en el incómodo asiento de madera, viendo desfilar el paisaje por la ventanilla del compartimiento. Era una bella mujer de treinta y cinco años, con una mata de pelo castaño y encrespado recogido en un moño sencillo y deliberadamente despeinado. Llevaba una sahariana ligera de lino beige y una falda a juego, y había cruzado las piernas de tal modo que, sin darse cuenta, o tal vez sin importarle mucho, dejaba ver más de lo debido el muslo izquierdo y su piel bronceada. Estaba fumando un largo pitillo mentolado, con una pizca de afectación que delataba su falta de experiencia. Mauro, sentado frente a ella, se había puesto cómodo, con las piernas estiradas y los pies debajo del asiento de enfrente, las manos detrás de la nuca y el casco sobre las orejas: estaba escuchando su casete de Caetano Veloso, y movía la cabeza al ritmo de la música. Aprovechando que Elaine estaba distraída mirando el paisaje, se deleitaba contemplando sus muslos. No todos los días era posible admirar de ese modo la anatomía de la professora von Wogau, y a más de un estudiante de la Universidad de Brasilia le habría gustado estar en su lugar. Pues no, qué le vamos a hacer: la professora lo había escogido a él para acompañarla al Pantanal. Porque había presentado una tesis de geología brillante (le habían puesto un ótimo, nada menos), porque era guapo y tenía aspecto de seductor empedernido, y quién sabe, aunque prefería no pesar en ello, quizá también porque su padre era el gobernador del estado de Maranhão. «Cavaleiro de Jorge, seu chapéu azul, cruzeiro do sul no peito…» Mauro subió el volumen, como siempre que escuchaba su canción favorita. Llevado por el ritmo, se puso a tararear, arrastrando las «ou» finales como hacía Caetano. Los muslos de Elaine temblaban un poco con cada traqueteo del tren. Mauro se sentía feliz.
Los ruidos que Mauro hacía de vez en cuando con la boca acabaron sacando a Elaine de su contemplación. Se volvió de repente hacia el muchacho, y lo sorprendió con la mirada clavada en sus muslos.
–Por qué no fijarse un poco en el paisaje que estamos atravesando –le dijo, descruzando las piernas y estirándose la falda.
Mauro apagó enseguida el aparato y se quitó el casco.
–Perdone, ¿qué ha dicho? No la he oído.
–No tiene importancia… –respondió ella, sonriendo y un poco conmovida al ver la cara de preocupación de Mauro.
Se le veía tan mono así, con el pelo revuelto y su cara de niño que acaban de pillar haciendo una travesura…
–Venga, asómese –prosiguió, señalando hacia la ventanilla–. Hay geólogos que vienen de todas partes del mundo para ver esto.
Mauro echó un vistazo. La ventanilla enmarcaba un paisaje lunar que desfilaba lentamente. Se fijó en unas extrañas formaciones de arenisca roja, diseminadas sin orden ni concierto; parecían muñones de alguna criatura gigantesca.
–Paisaje ruiniforme precámbrico, fuertemente erosionado –dijo con pedantería el joven, arrugando un poco el ceño.
–No está mal… Pero también hubiese podido decir: «Magnífica vista, cuya belleza salvaje transmite la sensación de la fragilidad de la vida del hombre en la Tierra». Pero es verdad que esta observación no se encuentra en ningún manual de geología…
–Se está burlando de mí, para variar. –Mauro suspiró–. Pero si sabe que soy sensible a esas cosas… Si no, habría estudiado Historia o Matemáticas. Lo que pasa es que comienzo a sentirme un poco cansado.
–También yo, lo reconozco. Este viaje está siendo interminable. Eso sí, volveremos a Brasilia en avión. El departamento no tiene mucho dinero, así que ha habido que ceder. De todos modos, no me desagrada este viaje en tren, hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo. Como sueño también con viajar algún día en el Transiberiano.
–¡El tren de la muerte! –dijo Mauro, con voz lúgubre–. El único tren que no se sabe nunca si llegará a su destino…
–Por favor, Mauro, cállese –dijo Elaine, en broma–. Mire que nos va a traer mala suerte…
El tren de la muerte. Lo llamaban así porque era frecuentemente objeto de accidentes o asaltos a mano armada. Era el que iba de Campo Grande a Santa Cruz, en Bolivia. Poco antes de llegar a la frontera, hacía una parada en Corumbá, la pequeña ciudad donde los dos viajeros iban a reunirse con el resto del equipo: los profesores Dietler H. G. Walde, especialista en Paleozoología de la Universidad de Brasilia, y Milton Tavares Junior, catedrático y director del Departamento de Geología. Para economizar dinero del presupuesto asignado a la expedición, Elaine y Mauro habían ido en una furgoneta alquilada hasta Campo Grande, última ciudad accesible por tierra antes del Mato Grosso. Pasaron la noche en la estación, esperando la salida del tren de madrugada. Habían dejado el vehículo en un garaje. Dietlev y Milton, que hacían la primera parte del trayecto en avión, lo utilizarían a la vuelta. Lo cierto era que el tren en el que viajaban era una antigualla, con una locomotora de vapor como las del Lejano Oeste, vagones de madera descoloridos por el tiempo y ventanillas con forma de ojiva. Los compartimientos, forrados con listones de caoba barnizada y dotados de un cuarto de aseo con un pequeño lavabo de mármol rosado, parecían cabinas de barco. En un rincón incluso había un ventilador de acero cromado con junta de cardán, lo que en su día debió de ser un lujo asiático. Fuere como fuere, el caso es que ahora había que hacer un esfuerzo para reconocer los grifos, carcomidos por el óxido; la manivela que accionaba el sistema de cremallera de la ventanilla daba vueltas en el vacío; los cables del ventilador habían desaparecido a saber dónde y cuándo, y todo estaba tan mugriento y el fieltro que tapizaba los bancos estaba tan lleno de costurones y rotos, que era casi imposible pensar que en otra época aquel vagón y aquel tren hubieran sido sinónimos de confort y modernidad.
El calor se hacía cada vez más agobiante. Elaine se enjugó la frente y destapó su cantimplora. Bajo la mirada beatífica de Mauro, trataba de mantenerse derecha en su asiento a pesar del traqueteo del tren. En ésas estaban, cuando se produjo un alboroto en el pasillo. Oyeron, en medio del estrépito del tren, los gritos de alarma de una mujer, e inmediatamente después vieron correr por el pasillo a varias personas que se dirigían hacia la parte de atrás del compartimiento. Detrás de ellas iba un revisor, obeso y despeinado, con la gorra ladeada, que jadeando se detuvo un momento delante de la puerta abierta del compartimiento. Los gritos parecían ir en aumento. De pronto se oyeron dos detonaciones sordas, que sacudieron el vidrio de la ventanilla e hicieron tintinear las aspas del ventilador. Las voces cesaron.
–Voy a ver –dijo Mauro, levantándose de su asiento.
Tuvo que abrirse paso entre los bultos amontonados en el pasillo. Finalmente llegó donde un pequeño grupo se había congregado alrededor del revisor. Tenía en la mano un hacha contra incendios, con la que estaba destrozando el vagón, o al menos la puerta del lavabo.
–¿Qué pasa aquí? –preguntó Mauro a uno de los campesinos que observaban flemáticamente la escena.
–Nada. Un desgraçado que ha robado a una dama. Se ha encerrado en el baño y se niega a salir.
El revisor estuvo diez minutos intentando echar abajo la puerta. Cogía impulso, daba un hachazo terrible que le hacía temblar la papada, recuperaba el aliento, y vuelta a empezar. Mauro estaba impresionado por la profunda calma que reinaba en esta escena de violencia, y todavía más por los gestos de aprobación de los presentes.
Cuando al fin cedió la puerta, encontraron a un pobre borracho dormido, sentado en el retrete con un monedero sobre las rodillas. El revisor entró, comprobó que todo estaba en orden, se metió en un bolsillo el objeto robado, y se dio a la tarea de sacar al ladrón. Entre un pasajero y él lo llevaron a la plataforma, esperaron unos segundos, y lo lanzaron por la puerta fuera del tren. Mauro se quedó sin respiración, mientras veía el cuerpo caer como un saco de arena en el terraplén. El hombre se puso de costado, como buscando una postura más cómoda, se tapó la cara con una mano, y siguió durmiendo.
–Como pille al cabrón que me ha robado mi llave maestra… –gruñó el revisor, mientras ponía el hacha en su lugar. Se volvió, y al ver a Mauro se lamentó–: Es una lástima, una puerta como ésa, tan sólida… Ya no las hacen así.
- Fortaleza. Avenida Tibúrcio Cavalcante.
«Querido papá:
No te preocupes, no es nada grave. Al contrario. Pero necesito dos mil dólares más este mes… (Mándame un talón, porque, como sabes, tengo un amigo griego de Río que me los cambia en el mercado negro…). Te explico. Mi amiga y yo hemos decidido poner un bar simpático en la parte vieja de la ciudad, bastante cerca de la playa. Un lugar para jóvenes, con música ao vivo todas las noches (¡Thaïs conoce a todos los músicos de la ciudad!) y un ambiente que atraiga a estudiantes y artistas. Si funciona, también hemos pensado organizar recitales de poesía y exposiciones de pintura. ¡A que es una idea genial!
Ya tenemos el local, sólo hace falta la cantidad que te pido. La mitad es para cubrir el primer mes de alquiler, el resto es para comprar mesas, sillas, bebidas, etc. Toda la gente con la que hemos hablado está entusiasmada, así que el bar funcionará después sin problemas. Además, me he leído el tarot tres veces, y las tres ha salido El Carro en la solución. ¡Imagínate!
Pero supongo que estarás preocupado por mis estudios… No hay razón para que lo estés: he pasado a segundo año de Etnología, y como en el bar nos turnaremos Thaïs y yo, tendré todo el tiempo necesario para ir a clases cuando empiece el curso.
Mamá ha escrito para decirme que se va al Pantanal a buscar no sé qué fósil. ¡Qué envidia me da!
Espero que te sientas mejor y que ya no te afecte tanto. Ya sabes a qué me refiero… Iré a verte cuando pueda, te lo prometo.
¿Cómo está Heidegger?
Un abrazo, y beijos, beijos y más beijos…
Moéma.»
La noche, de un azul intenso, cubría todo el espacio, hasta donde alcanzaba la vista a través de la puerta ventana del salón. Había un aroma intenso de yodo y jazmín. Desnuda y sentada en la estera que cubría el suelo, Moéma releyó la carta castañeteando los dientes. Violentos escalofríos le recorrían la espalda y estaba sudando copiosamente. Había que poner remedio cuanto antes. Metió la carta en un sobre, le puso un sello y escribió las señas de su padre, procurando no temblar demasiado. Cuando volvió a la habitación, se quedó un momento mirando a Thaïs desde la puerta. Tendida sobre las sábanas blancas, también ella estaba desnuda. Tenía los ojos cerrados, y las mismas oleadas de frío que le ponían la carne de gallina recorrían sus formas pesadas y conmovedoras. A través de las persianas, la luna pintaba su cuerpo con rayas de cebra. Era una imagen apacible.
Moéma se sentó en el borde de la cama y pasó una mano por la frondosa cabellera de la muchacha.
–¿Has acabado? –preguntó Thaïs, abriendo los ojos.
–Sí, ya está. Estoy segura de que me enviará el dinero. De todos modos, nunca me dice que no.
–Me siento con un poco de speed, ¿sabes?
–Yo también, pero tengo la solución.
Moéma se volvió hacia la mesilla de noche y abrió una cajita de ébano que contenía cocaína. Con una lengüeta de cartón, extrajo una pizca de polvo blanco y lo depositó en una cuchara sopera. Era la cuchara, porque gracias a su mango torcido el cuenco quedaba siempre recto. Le pareció que había echado demasiado, así que devolvió un poco a la caja y diluyó el resto en agua con la ayuda de un cuentagotas.
–Ve con cuidado, ¿eh? –susurró Thaïs, que estaba observándola.
–No temas. No tengo ningunas ganas de morir, y mucho menos de matarte –respondió Moéma, mientras calentaba con un mechero el cuenco de la cuchara–. Estoy menos loca de lo que parece.
Después de aspirar la mezcla, Moéma sacudió ligeramente la fina jeringa, que hacía cuatro horas ya habían utilizado, y ejerciendo un poco de presión sobre el émbolo comprobó que no hubiera quedado la menor burbuja de aire. Se inclinó para recoger del suelo el estrecho cordón de la bata.
–¡Toda tuya, querida!
Thaïs se incorporó y le tendió un brazo rollizo a Moéma, quien dio dos veces vuelta al cordón alrededor del bíceps y apretó hasta que vio brotar una vena.
–Cierra el puño.
Le dijo a Thaïs que sostuviera el torniquete. Empapó en perfume un pedazo de algodón y frotó con él la zona de punción. Aguantando la respiración para dejar de temblar, acercó cuidadosamente la aguja a la vena escogida.
–Qué suerte tienes de tener venas tan grandes. Yo, cada vez que me pincho es un problema…
Thaïs cerró los ojos. No soportaba asistir al último acto de la operación, cuando Moéma sacaba un poco el émbolo y un hilo de sangre oscura entraba en la jeringa, como si la vida se le escapara lentamente y se derramara en volutas mortales. La primera vez, dos meses antes, casi se desmaya.
–Ya está, afloja lentamente –dijo Moéma, comenzando a inyectar.
Cuando iba por la mitad de la jeringa, sacó la aguja, puso un algodón y dobló el brazo de Moéma.
–¡Dios! ¡Qué jodida, pero qué jodida es, santo Dios! –repetía Thaïs, dejándose caer de espaldas con todo su peso.
–Thaïs. ¿Estás bien? Responde. ¡Thaïs!
–Vale, vale, estoy bien… No pasa nada… Pero date prisa, no me dejes sola –dijo la muchacha, articulando con dificultad.
Más tranquila, Moéma se colocó el torniquete en el brazo izquierdo y lo tensó con los dientes. La mano le temblaba sin que pudiera evitarlo. Apretó el puño con todas sus fuerzas y pinchó varias veces sin encontrar la vena en la red azulada, apenas visible bajo la piel. Cansada ya, se resignó a pincharse en un afloramiento sanguíneo de la mano.
Antes incluso de acabar de inyectar lo que quedaba en la jeringa, la boca se le llenó de un sabor intenso a éter y perfume, y mientras sentía cómo se cerraba el diafragma del mundo, se supo divorciada de todo, arrojada a las tinieblas de su propia existencia. Un rumor con acentos metálicos le llenó bruscamente la cabeza, una especie de resonancia continua y sorda, parecida a la que oyen los submarinistas cuando el tanque de buceo golpea la chatarra oxidada de un viejo pecio. Y con aquel vagido de naufragio, sintió miedo. Un miedo atroz de morir, de no ser capaz de volver, de no poder desandar el camino. Pero muy al fondo del pánico había un desinterés absoluto por la muerte, una actitud desafiante, casi lúcida y desesperada.
Al mismo tiempo que se sentía rozar el misterio de su vida, poco a poco fue desapareciendo todo lo que no tenía que ver con su cuerpo, su cuerpo y las ganas que tenía de fundirse con otro cuerpo voluptuosamente ávido de placer, con todos y cada uno de los cuerpos del universo.
Moéma sintió en su pecho la mano de Thaïs empujándola hacia la cama. Se echó boca arriba, sin pensar en otra cosa que en el exquisito gozo que le había procurado aquel roce.
Thaïs le mordió un labio, mientras acariciaba su sexo y se frotaba contra su muslo. La vida estallaba de nuevo y ella estaba ahí, para recoger toda su belleza. Y la vida olía divinamente. A Givenchy.
- Favela de Pirambú. El Aleijadinho.
Por un juego de palabras cruel con aleijado (lisiado) y alijado (aliviado), lo llamaban «Nelson el aliviado», aunque casi siempre el Aliviado, a secas. Tenía unos quince años, tal vez un poco más, y parecía tener el don de la ubicuidad. Fueras a donde fueras en Fortaleza, lo veías siempre mendigando en la calzada, en medio del tráfico. De la cabeza al vientre, hasta se podía pensar que era apuesto, con su media melena, sus grandes ojos negros y su bigote incipiente, pero nació «aliviado» de las piernas, y con las rodillas soldadas en un único hueso que remataban los muñones de los pies había aprendido a moverse como un animal, impulsándose con los brazos. Siempre llevaba puesto el mismo harapo, que más que un short evocaba el sudario amorfo de un crucificado, y una camiseta de rayas que se remangaba sobre el pecho como hacen los del Nordeste, y con esa pinta iba y venía por la ciudad, arrastrándose por el polvo de las calles. Como por el esfuerzo tenía que hacer todo tipo de gestos grotescos, de lejos parecía una nécora, o más bien un cangrejo de cocotero.
El calor que hacía en la ciudad obligaba a conducir con los vidrios bajados, circunstancia que aprovechaba para apostarse en los principales cruces, donde esperaba que el semáforo se pusiera en rojo para abordar los vehículos. Dos manos callosas se aferraban de pronto al borde de la ventanilla y detrás aparecían unos ojos de loco, mientras el amasijo de miembros retorcidos retumbaba violentamente en la puerta y se balanceaba hasta engancharse en el parabrisas, como si quisiera meterse en el coche. «¡Piedad, por el amor de Dios, piedad!», suplicaba entonces el aleijadinho, pero con un tono amenazador que helaba la sangre. Como surgida de las entrañas de la Tierra, esta aparición producía siempre el efecto esperado: los conductores sacaban de inmediato la cartera o hurgaban nerviosos entre los chismes de la guantera, con tal de quitarse de encima aquella visión de pesadilla. Y como no podía coger el dinero con las manos, Nelson pedía que le pusieran en la boca el billete mugriento que al fin se había dignado aparecer. Sólo entonces se deslizaba hasta el suelo y se metía el dinero en el short, tras echarle un rápido vistazo.
–¡Que Dios lo bendiga! –mascullaba entre dientes mientras el coche empezaba a moverse, pero después lanzaba un «¡Váyase al diablo!» cargado de desprecio.
Se había convertido en el terror de las conductoras. Pero bastaba con conocerlo un poco y darle la limosna antes de que tuviera que pedirla, evitándole así la penosa ascensión por la puerta, para recibir a cambio una sonrisa que valía más que todas las bendiciones juntas.
Cuando tenía un mal día, antes que meterse en el vertedero municipal a competir con los zopilotes por una fruta podrida o un hueso que roer, prefería irse por ahí a robar. Por lo general sólo robaba comida, pero lo pasaba fatal porque le aterraba el maltrato de la policía. La última vez que lo pillaron (había robado tres plátanos) los muy cerdos se cebaron con él, humillándolo hasta que se cansaron: le gritaban «media porción» y lo obligaron a desnudarse, según ellos para registrarlo pero en realidad para burlarse con más saña de sus miembros atrofiados y decirle una y otra vez que lo que había que hacer era limpiar el país de todos estos horrores de la naturaleza… Y después lo encerraron y tuvo que pasar la noche con una cascabel, una de las serpientes más venenosas de la región, que los policías metieron en su celda a ver si se producía un «lamentable accidente »… La serpiente, milagrosamente, no le hizo caso, pero Nelson se pasó horas llorando de angustia y vomitando, y hasta se desmayó. Todavía hoy tenía pesadillas con la cascabel. Pero afortunadamente Zé el camionero pasó a la mañana siguiente a pagar la fianza, y el aleijadinho salvó el pellejo.
Nelson sentía una admiración y una gratitud sin límites por este extraño personaje, un individuo que siempre estaba de buen humor y que decidió ser su amigo, hasta el punto de ir a la favela de vez en cuando a visitarlo. Siempre tenía alguna historia nueva que contar, y a veces montaba al aleijadinho en su camión y se lo llevaba a pasear junto al mar. No sólo era alto y fuerte y había recorrido medio mundo en su vistoso camión, sino que además Zé, el tío Zé, como lo llamaba cariñosamente, era dueño de lo que para Nelson era un verdadero tesoro: ¡el coche del sobrino de Lampião! Un Willis blanco al que un día Zé le había hecho el honor de invitarlo a subir. Ya no andaba, pero estaba en perfecto estado de conservación, como una reliquia. Nelson no se había sentido nunca tan feliz como el día en que le permitió sentarse en su interior. ¡Menudo botín era aquél! Virgulino Ferreira da Silva, alias Lampião, el célebre bandolero que desafió a la policía hasta 1938, le había confiscado ese coche a Antônio Gurgel, un rico terrateniente que se había adentrado en el Sertão. Lampião lo asaltó a caballo con toda su banda como si fuera una diligencia, y le perdonó la vida a Gurgel sólo porque cobró por él un rescate elevado. Nelson lo sabía todo de la historia del cangaço y sus hombres, llamados cangaceiros porque cargaban el fusil a la espalda como los bueyes cargan con el yugo, el cangalho, y porque rechazaron el yugo de los oprimidos para vivir como hombres libres en el Sertão, y aunque el winchester pesaba sobre sus espaldas, al menos lo hacían por una buena causa, la de la justicia. Enamorado de la figura de Lampião como todos los chicos del Nordeste, Nelson había reunido, con mucho esfuerzo, una colección de documentos sobre el Robin Hood del latifundio, y en su madriguera, en la favela de Pirambú, las paredes de aglomerado y chapa estaban tapizadas con fotos recortadas de Manchete y Veja donde se veía a Lampião en todas sus facetas y en distintas etapas de su carrera, pero también a Maria Bonita, su compañera de aventuras, y a sus principales soldados: Chico Pereira, Antônio Porcino, José Saturnino, Jararaca… Nelson se sabía de memoria las hazañas de todos esos personajes, que para él eran santos y mártires a los que a menudo imploraba protección.
Como Zé le había dicho que pasaría esa noche, Nelson regresó a la favela antes de lo acostumbrado. Compró un litro de cachaça en el Terra e Mar y echó petróleo en las dos lamparillas que él mismo fabricó con viejas latas de conserva. No sin mucho esfuerzo y contorsiones, también barrió el suelo de arena de su única habitación, después de quitar las colillas. Ahora estaba esperando que llegara el tío Zé, viendo a su padre brillar en la penumbra. Ah, porque eso sí: nadie podía decir que se había olvidado de él. A aquella barra de acero, limpia como un candelabro de plata, la aceitaba y le sacaba brillo todos los días para que reflejara la llama del quinqué que había puesto encima y que siempre estaba encendido.
Como tantos otros nordestinos, el padre de Nelson trabajó tiempo atrás en la metalúrgica de Minas Gerais. Cada noche le contaba el infierno de los altos hornos y el peligro que corrían los obreros por culpa de la rapacidad de José Moreira da Rocha, el dueño de la fábrica. Y un buen día no regresó. Un tipo gordo enfundado en un terno y dos capataces fueron de noche a su casa, la chabola inmunda que el patrono, en su munificencia, otorgaba a sus empleados. Le hablaron del accidente y describieron en detalle cómo su padre, su padre querido, se había caído en una de las cubas de metal colado, y le dijeron que no había quedado nada de él, salvo ese tramo de acero simbólico que fueron a darle. Sin duda contenía algunos átomos de su padre, dijeron, y añadieron que pesaba sesenta y cinco kilos, es decir el peso exacto de su padre, con lo cual se le podía dar cristiana sepultura. Para compensar tanta generosidad, le informaron de que ya no tenía derecho a seguir viviendo en esa casa, y por lo tanto le pedían que abandonara el lugar cuanto antes.
Nelson tenía diez años. Como su madre había muerto durante el parto y hacía tiempo que no quedaba nadie vivo de su familia, de la noche a la mañana se encontró en la calle. Pero a pesar de todas las penalidades que tuvo que pasar, había conservado ese pedazo de metal, que guardaba y cuidaba como su bien más preciado.
El coronel ese era un desgraciado, un hijo de puta picado de viruelas…
–No te preocupes, papi –murmuró, hablándole a la barra de acero–, que a ése le ajusto yo las cuentas, ya verás. Tarde o temprano, a ese perro le tocará sufrir la venganza del cangaço.
Duomo Ediciones
Título: Donde viven los tigres
Autor: Jean-Marie Blas de Roblès
Colección: Nefelibata
ISBN: 9788492723232
Páginas: 704
Precio: 24.80 €